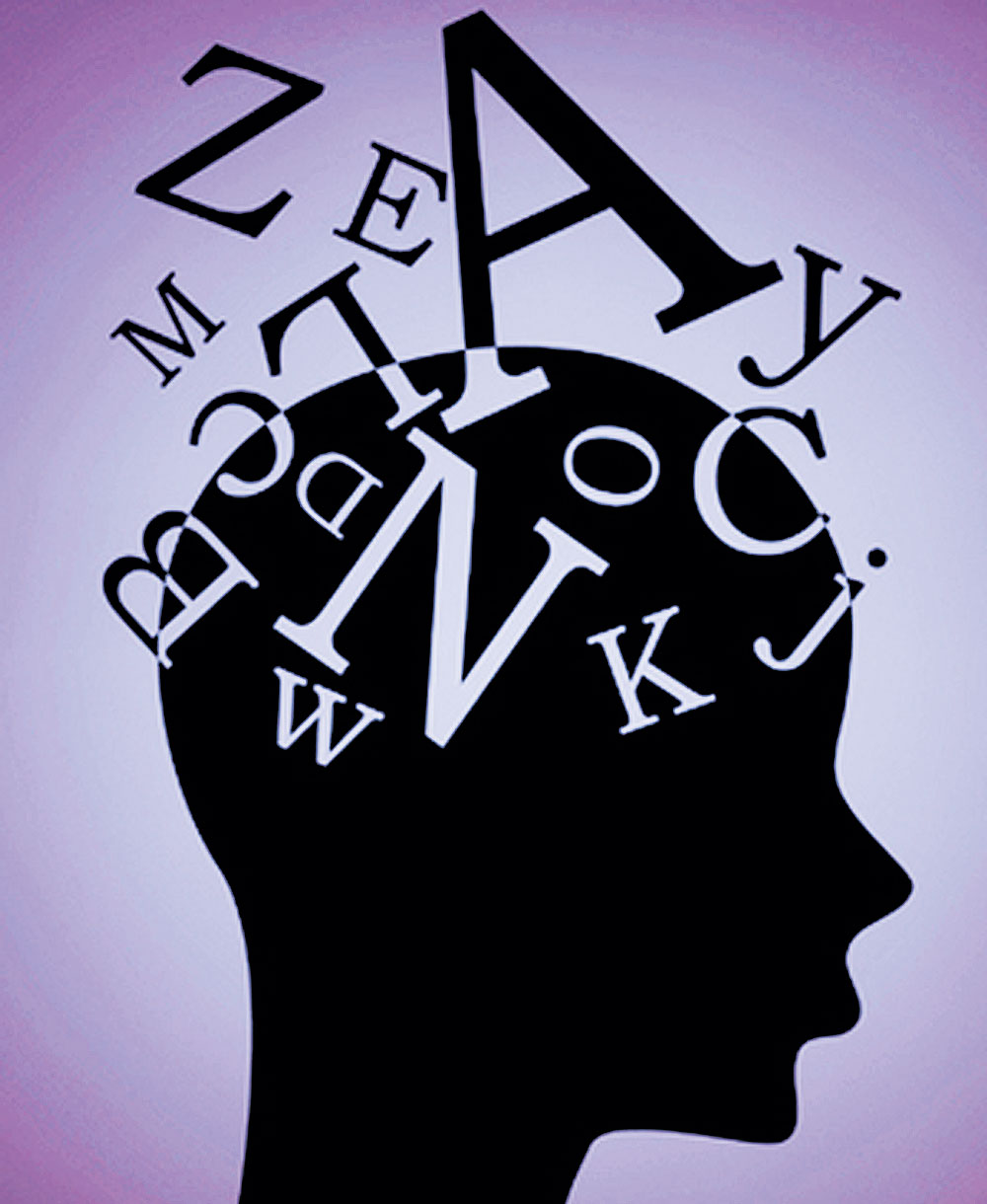La lengua es una fatalidad, decía una profesora cuando yo estudiaba. Esto significa que no podemos elegir la lengua en la que nacemos, nos viene dada fatalmente, estamos “condenados” a la lengua por el lugar de nacimiento. Eventualmente claro, podemos luego decidir entre muchas posibilidades estudiar y aprender una lengua distinta de la lengua materna.
Pero entonces, ¿cuáles derechos nos asisten con respecto a la lengua materna? Una obviedad es pensar que el primer y más elemental derecho es poder hablar en esa lengua que por destino fatal nos tocó en suerte… Sin embargo, esto no está garantizado para todos, no incluye a todos. Podemos y debemos imaginar la violencia que significa para un niño que ingresa al sistema escolar ser “callado”, “silenciado” en su lengua y avergonzado por ella. Un teórico ruso explicaba que la taciturnidad no es silencio como elección voluntaria de la ausencia de palabra, sino un impedimento externo que nos deja sin la posibilidad de la palabra.
No es no tener nada para decir, es simplemente no poder hacerlo. Ser acallados, silenciados y estigmatizados genera taciturnidad. Sin ir más lejos, no es esto lo que sucede en muchos casos con las comunidades indígenas? O con los habitantes de los espacios fronterizos y sus dialectos híbridos, sus mezclas y entrecruzamientos?
Recientemente, entre el 26 y 29 del corriente, se llevó a cabo en Córdoba el I Encuentro Internacional: Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos en Latinoamérica, también llamado contra congreso por los medios en clara alusión al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), desarrollado unos días después y que finalizó ayer. Promovido y organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el encuentro cuestiona los criterios lingüísticos de las instituciones organizadoras del CILE como la Real Academia de la Lengua Española, el Instituto Cervantes y las diversas Academias de la Lengua en colaboración con diferentes gobiernos de Hispanoamérica.
En este sentido, el encuentro se propuso visibilizar problemáticas vinculadas a la lengua y a las políticas lingüísticas, con la convicción de que el respeto a la variabilidad lingüística constituye un derecho humano inalienable.
En el manifiesto de presentación explican que “en la actualidad puede reconocerse una clara política lingüística por parte de la Corona Española, la Real Academia Española y el Instituto Cervantes que, junto a empresas multinacionales de capitales españoles (Banco Santander, Telefónica, Iberia, BBVA Repsol, RTV, Agencia EFE, CNN en español) promueven la ampliación del capital simbólico del español académico e intentan imponer un orden no exento de violencia en la vida lingüística del mundo hispanohablante”. A qué aluden concretamente estas declaraciones, en principio a una evidencia opaca pero fundamental: la lengua es un recurso altamente rentable y por lo mismo explotable, no cualquier lengua, claramente.
El español es la segunda lengua más hablada en el mundo, después del inglés. Esta afirmación parece estar confirmada por la contundencia de los argumentos numéricos que según algunas investigaciones, advierten cifras, porcentajes y estimaciones muy alentadoras: “Más de 572 millones de personas hablan español en el mundo, de los que 477 millones son hablantes nativos, cinco millones más que hace un año (…). El español sigue siendo la segunda lengua materna por número de usuarios, sólo superada por el chino mandarín (950 millones). Hoy habla español el 7,8% de la población mundial, un porcentaje que permanecerá inalterado hasta al menos el año 2050, mientras que desciende la proporción de hablantes de chino y de inglés. Además hay 21 millones de alumnos que por distintas razones, deciden estudiar español como lengua extranjera”, advierte el informe 2017 del Español en el Mundo que elabora, no tan casualmente, el Instituto Cervantes.
El dato más revelador es el valor económico que ostenta la lengua, la industria de la lengua se erige sobre esta evidencia estadística y disputa su poderío y dominio. La lengua entonces y el español particularmente, es una industria, una gran generadora de capital económico y recursos que representa el 16% del PBI de España. Se impone el interrogante, ¿cómo gestiona este recurso el Estado Argentino? La primera respuesta que resuena es el derecho y acceso a la educación pública y gratuita. Pero las dudas vuelven sobre las evidencias y las preguntas se agudizan ¿alcanza con el acceso a la educación como instancia de inclusión y potencialidad de la movilidad social? ¿qué envergadura tienen para el Estado argentino los acuerdos regionales del Mercosur sobre la enseñanza de lenguas (español-portugués-guaraní) de la región?
Pero volvamos sobre los derechos, en este sentido el profesor Link, docente de la UBA, explica que los hablantes tenemos derecho a jugar con la lengua y hay buenos ejemplos de lo que se puede conseguir. En diálogo con Número Cero, Link propone “esa revitalización lúdica de Oliverio Girondo y de Cortázar y del poeta Rubén Darío. ‘Todos ellos jugaron con el lenguaje más allá de las normas académicas –sostiene–. Por eso lo mantuvieron vivo. Lo mismo sucede, fuera de la norma culta, con los usos populares. Jugar… Si una vida se juega en un discurso, ¿qué decir de lo viviente en relación con los nombres?’.
Claro que su razonamiento alude, además de lo literario, a algo muy actual y controversial, el lenguaje inclusivo: “Uno de los temas sobre los que los conquistadores pretenderán imponer autoridad es el del lenguaje inclusivo o las estrategias de inclusión en el lenguaje, ligado con políticas de género”, escribió Link sobre la postura de la RAE contraria al uso de “x”, “@” o “e” en lugar del masculino.
Santiago Kalinowski, director de Lingüística de la Academia Argentina de Letras explica que lo que se denomina lenguaje inclusivo “es la formulación discursiva que rodea una lucha política (…) como recurso retórico busca generar conciencia sobre la desigualdad que existe, acá y en todos lados, advierte, entre el hombre y la mujer”. En este sentido, tildado, clasificado, conceptualizado y hasta denostado de muchas maneras, el así llamado lenguaje inclusivo ya puede dar por cumplido un objetivo fundamental: molestar, llamar la atención, incomodar.
Ante estas respuestas que no ahondan en cuestiones propiamente gramaticales y puristas sobre la lengua, se escuchan las voces de los que insisten en que no se necesita cambiar las desinencias de las palabras para generar conciencia sobre las desigualdades sociales. Tal vez no “haga falta”, pero su potencia de efecto de sentido es tan abrumadora que no podemos dejar de advertir que como recurso lingüístico es altamente poderoso y en este sentido uno se pregunta, ¿Por qué no usar un recurso disponible?
Claro que como sociedad el debate fundamental no está en el uso de la E, la x o la arroba, pero como un elemento más, entre tantos, que habilita la reflexión, acaso no es válido? ¿De verdad enoja tanto el uso de la E en algunas construcciones, cuando admitimos cambios sólo porque salen justificados en el diccionario de la RAE? ¿O lo que molesta realmente es lo que ese uso trata de visibilizar, en principio que la lengua no es inocente ni mucho menos “neutral”?
Y retomando el tema de los derechos, ¿no sería acaso un debate que tenemos el derecho de darnos? ¿de poder jugar con la lengua, experimentar y, además, señalar con esto, lo que consideramos injusto socialmente? ¿Pueden las instituciones como la Real Academia Española negarnos el derecho a jugar, a debatir, a experimentar? …
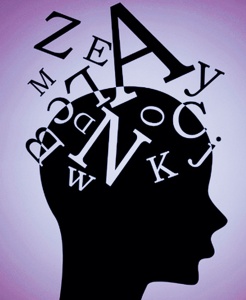 Para cerrar, un aspecto que no puedo dejar pasar, refiere a la falta de reflexión o el uso indistinto de ciertas conceptualizaciones que aluden a prácticas comunicativas, tan cercanas y tan nuestras. El portuñol es un sistema de comunicación completo y complejo, con formas de lexicalización congruente y tan exhaustivo que el sociolingüista John Lipski lo caracteriza como la “lengua de Misiones”. En este sentido, no es comparable con una jerga, como en su momento fue el lunfardo. Además la comparación advierte el total desconocimiento de la realidad de un gran porcentaje de la población, no sólo de Misiones, sino también del norte de Uruguay. Estas denominaciones son formas estigmatizantes de las prácticas comunicativas y por extensión de sus hablantes.
Para cerrar, un aspecto que no puedo dejar pasar, refiere a la falta de reflexión o el uso indistinto de ciertas conceptualizaciones que aluden a prácticas comunicativas, tan cercanas y tan nuestras. El portuñol es un sistema de comunicación completo y complejo, con formas de lexicalización congruente y tan exhaustivo que el sociolingüista John Lipski lo caracteriza como la “lengua de Misiones”. En este sentido, no es comparable con una jerga, como en su momento fue el lunfardo. Además la comparación advierte el total desconocimiento de la realidad de un gran porcentaje de la población, no sólo de Misiones, sino también del norte de Uruguay. Estas denominaciones son formas estigmatizantes de las prácticas comunicativas y por extensión de sus hablantes.
Por Marcela Wintoniuk
Licenciada en Letras