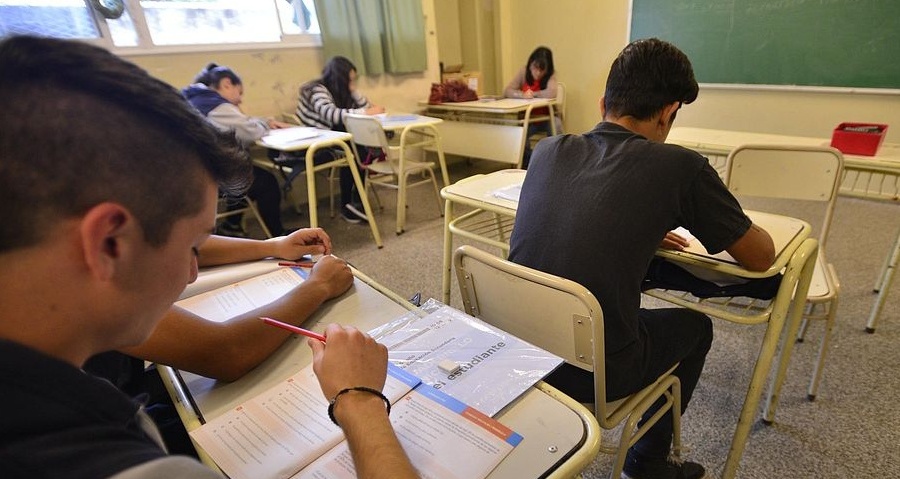
En 25 años de la puesta en marcha de los programas de evaluación del sistema escolar, el único balance claro que dejan es que no han servido para marcar un rumbo en la política educativa en Argentina.
Así se desprende del informe sobre Educación producido por el Observatorio Argentinos por la Educación y con autoría de la directora del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, Silvia Montoya.
Inconstancia en la frecuencia, en las materias evaluadas y en cómo se difunden los resultados de las pruebas no marcaron un rumbo claro hacia lo que se pretende monitorear, posiblemente por los cambios metodológicos que impiden comparar los resultados a lo largo del tiempo, sostiene el informe.
Estas evaluaciones han sido una política pública nacional desde el retorno en 1993, a través de distintos gobiernos con el fin de hacer políticas públicas, pero sólo dejaron un desgaste en el sistema escolar.
“Luego de más de 25 años de pruebas de medición de los aprendizajes, de acuerdo a esa definición, el país sigue sin tener una política clara de evaluación de su sistema educativo, como se ve en este documento”, es la síntesis del informe de Montoya.
Allí también hace referencia a las definiciones institucionales a lo largo del tiempo, la planificación respecto de los diferentes tipos de evaluación y su uso para retroalimentar el sistema educativo más la definición de objetivos o metas.
Metas y garantías
“De los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, impulsados por los países del mundo, el cuarto es específico de educación: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Este objetivo se desagrega en diez metas: siete tienen resultados que se espera cumplir en 2030 y tres son medios para lograr estos resultados. Para monitorear cada meta se han desarrollado 43 indicadores, entre los cuales hay mención a las mediciones de aprendizaje.
Montoya señala que “por ejemplo, dentro de la primera meta (‘de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos’), uno de los indicadores es la ‘proporción de niños y jóvenes: a) en el 2do o 3er grado; b) al final de la educación primaria; y c) al final del primer ciclo de la educación secundaria que han alcanzado al menos el nivel mínimo de competencias en i) lectura y ii) matemáticas, por sexo’”.
“Si bien este informe no hace foco en la cuestión de ODS, vale la pena remarcar que sería deseable que la definición de una política de evaluación se enmarcara en este desafío global al que adhiere el país”, sostuvo.
Un poco de historia
En Argentina, las primeras evaluaciones nacionales de medición de los aprendizajes de estudiantes se realizaron en el año 1993, en el marco de lo que se denominó Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa (SINEC).
El objetivo principal del SINEC fue producir información sobre resultados educativos en cada provincia, como un insumo clave para el diseño y gestión de políticas educativas orientadas hacia la mejora.
La primera evaluación se realizó de manera muestral a estudiantes del séptimo grado del nivel primario y del último año del nivel secundario (Gvirtz y Larripa, 2010).
Tras esa primera experiencia y durante varios años las evaluaciones se denominaron Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) y a partir del año 2016 su nombre fue Aprender.
Federal
Desde que se implementaron, las pruebas se hicieron en todas las provincias. Algunas de ellas dirigidas a grupos de alumnos de determinado grado o año. Con antecedente se pueden mencionar a las pruebas muestrales en el 7º grado del nivel primario en matemática y lengua en 1993 fueron uno de los componentes de las primeras pruebas estandarizadas nacionales.
“Como se ve, entre 1993 y 1999 se realizaron pruebas muestrales anuales en el 7º grado del nivel primario en matemática y lengua; entre 1995 y 2000 se realizaron evaluaciones muestrales anuales en matemática y lengua en el 3er grado del nivel primario; y entre 1996 y 1999 se implementaron evaluaciones muestrales anuales en matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales en el 6to grado del nivel primario”.
“Entre el año 2000 y 2016 se realizaron evaluaciones muestrales en el nivel primario, con frecuencia anual al inicio, luego con frecuencia bienal y más tarde trienal. A partir de 2005, de acuerdo a lo informado por Ganimian hasta 2015, las pruebas perdieron comparabilidad por cambios metodológicos”, explicó Montoya en su resumen.
Según el paso de los años
Como en el nivel primario, en el nivel secundario la frecuencia, tipo, áreas de estudio y población objetivo de las evaluaciones también cambiaron entre 1993 y 2019, dice el estudio.
En el 9ºaño (segundo o tercer año, según la provincia) se han realizado evaluaciones muestrales cada año en lengua y matemática entre 1995 y 2000.
Luego se hicieron pruebas anuales en 2002 y 2003, y más tarde cada dos años (en 2005 y 2007). En 2013 se volvió a hacer una prueba muestral y la última de este tipo se realizó en 2015. Con excepción de 2007 y 2013, en el resto de las evaluaciones sólo se midió lengua y matemática.
En el último año del nivel secundario se realizaron evaluaciones anuales entre 1993 y 2000 (primero muestrales y luego censales) en lengua y matemática.
En los años 2002 y 2003 también se realizaron pruebas, pero muestrales. Luego la frecuencia pasó a ser bienal: se midió el desempeño en 2005 y en 2007 de manera muestral.
A partir de entonces la frecuencia pasó a ser trienal con pruebas censales: se implementaron ONE en 2010 y en 2013. Se continuó con pruebas censales en 2016, 2017 y 2019.
En todos los años mencionados se midió el desempeño en matemática y lengua. En tres oportunidades (2007, 2013 y 2016) se evaluó ciencias sociales y ciencias naturales.





