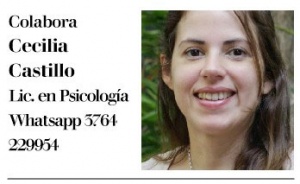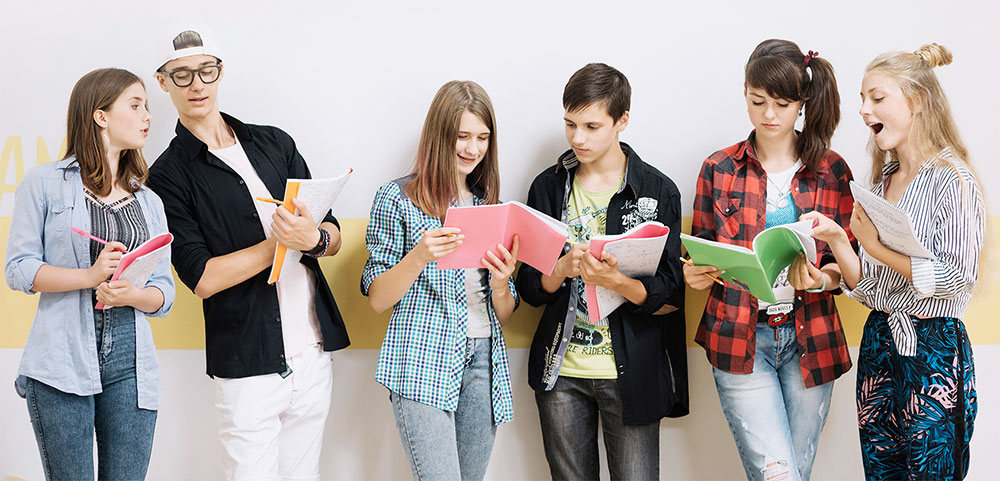
Llegado ese punto, antes o después, aparece la pregunta: “¿qué vas a estudiar?” o “¿qué vas a hacer?”, y así se pone en evidencia que desde ese momento, las decisiones y las responsabilidades que estas impliquen quedan del lado del joven.
Es claro que no hay trayectos uniformes para decidir algo tan personal como es el camino a transitar para ir construyendo un proyecto de vida, porque, al fin y al cabo, de eso se trata. No es sólo elegir una carrera, sino articular en esa elección algo de lo más propio de cada joven, que lo lleve a tomar “esa” dirección en vías de insertarse en el mundo de los adultos, a través de un estudio y/o una ocupación.
Pero, ¿cómo arribar a una conclusión, más en estos días en que la incertidumbre frente al futuro lleva a cuestionarse si el trabajo y el esfuerzo invertidos en la formación académica seguirán teniendo valor al alcanzar la meta?
¿Qué es elegir?
Elegir no es algo que comienza en el último año de la escuela. Desde niños vamos optando y construyendo nuestra historia con las marcas que esas elecciones nos van dejando.
Tampoco es algo que ocurre de una vez y para siempre, sino que denota un constante movimiento. Elegimos permanentemente y una multiplicidad de cosas; avanzamos y retrocedemos si nos equivocamos; aprendemos en el camino, muchas veces por ensayo y error y en función de ello vamos eligiendo nuevos rumbos. Es decir, que continuamente podremos preguntarnos por eso que nos convoca, e ir encontrando “objetos” que den cierta apoyatura a algo del deseo y, de esa forma, permitir su circulación.
Elegir supone un proceso, un tiempo en el que se irán produciendo transformaciones. Ese proceso transita por un nivel consciente, pero tiene también su correlato a nivel inconsciente. Desde lo manifiesto, para un adolescente que se propone elegir una formación, supone el reconocimiento de las propias motivaciones, deseos, intereses y habilidades, así como el acercamiento a la información sobre el mundo académico y laboral.
Es decir, que puede ser un tiempo de hallazgos y realizaciones, pero también de ansiedades y sufrimiento psíquico, sobre todo si se ve alterado en el fluir de su continuidad.
Desde esta perspectiva, la consulta al psicólogo por Orientación Vocacional puede seguir distintos caminos, si es posible escuchar algo más que la literalidad del motivo de consulta. Es decir que, si el adolescente se presenta desbordado por lo que le sucede, podría ser necesario instrumentar un dispositivo que permita escuchar ese sufrimiento como un síntoma que va más allá de la desorientación vocacional planteándonos, eventualmente, la derivación a un dispositivo terapéutico.
Es importante tener en cuenta al momento de la búsqueda en no recaer primeramente en Internet en búsqueda de test online, ya que la Orientación Vocacional ya no se propone como en sus inicios, correlacionar las aptitudes de los individuos con los requerimientos que los diversos puestos de trabajo van poniendo en evidencia.
Hoy en día la Orientación Vocacional es considerada y es abordada desde un punto de vista clínico, sobre todo para los que la enfocamos desde el marco teórico del psicoanálisis.
¿Qué puede aportar la Orientación Vocacional?
De ello se desprende la necesidad de ofrecer al adolescente que nos consulta un dispositivo donde pueda desplegar sus inquietudes y preguntas, alojando sus fantasías sin censuras ni críticas, sin obturarlas ofreciendo respuestas anticipadas y/o arbitrarias, entendiendo que es por esa vía que podrá aventurarse a la construcción de un proyecto futuro. En ocasiones, también ubicar cuál sería la problemática que no le permite elegir.
Cuando recibimos a un adolescente que demanda Orientación Vocacional nos preguntaremos: ¿cómo se ubica frente a lo que le sucede?, ¿en qué medida ha podido desasirse de la autoridad parental?, ¿qué se pregunta y qué no?, ¿quiere concurrir o lo hace para satisfacer el requerimiento de sus padres?
¿Viene a que le hagan “el test” (buscando una “respuesta mágica” que no lo implica) o está comprometido con su proceso de búsqueda? ¿Qué expectativas tiene respecto al trabajo a realizar en conjunto? ¿Qué espera del otro, representado en ese momento por el analista que dirige la orientación vocacional? ¿Espera que este “le garantice” una salida a sus incertidumbres; que le dé “la” solución a sus conflictos?
También se debe de tener en cuenta que la “desorientación vocacional” supone un conflicto, tendremos que esclarecer cuáles son los términos del mismo. Por ejemplo, trataremos de analizar con nuestros consultantes si éste se da entre ¿deseo y mandatos?, ¿intereses y conveniencia?, ¿gustos y habilidades?, ¿salida laboral y expectativas narcisista?, ¿esfuerzo y temor al fracaso?
Descifrar estos enigmas será un desafío para ambos, aunque diferente para cada uno. Para nosotros, representará la responsabilidad ética de ayudarlo a transitar un recorrido que le permita “encontrarse a sí mismo”; para quien consulta, lograr ubicarse como sujeto de su elección. Si puede situarse en esa posición, será capaz de enunciar “su” predicado, y pasar de “la carrera ideal”, por ejemplo, a “un estudio y/o empleo posible” que satisfaga suficientemente sus expectativas y que le permita a su vez insertarse en el mundo adulto.
La Orientación Vocacional, enfocada desde la perspectiva que he ido planteando, apunta a la apertura de un campo de interrogaciones más amplio que no sólo remite a la elección de un estudio o trabajo, sino al ser del sujeto que elige.