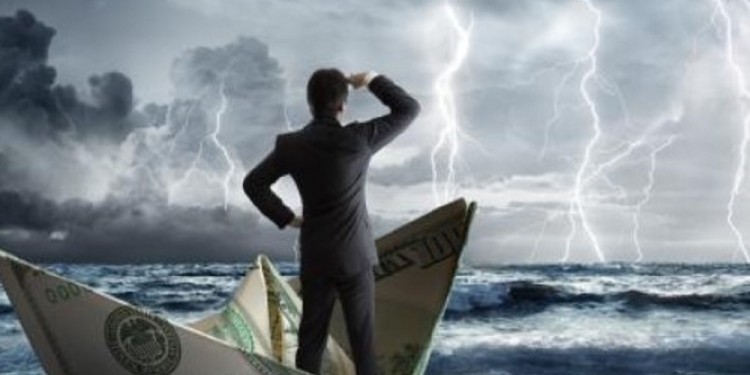A más de 200 jornadas del día que juró como ministro, Sergio Massa enfrenta una tormenta que, a esta altura, nadie puede asegurar que podrá atravesar. Las principales variables de la economía se fueron complicando en las últimas semanas, y lo que hasta hace poco lucía manejable para el titular de Hacienda, ahora son todos signos de pregunta.
Datos clave como la inflación o el mercado cambiario se empezaron a mover en el sentido contrario al buscado por el ministro. La incomodidad es notoria.
Un malestar que no sólo atañe a la perfomance de Massa como ministro. También a la escena política: ¿Podrá Massa convertirse en un referente del peronismo en las próximas elecciones, si la economía no da muestras de una mejora?.

Lo que parece claro es que, tras 200 días de ocupar el quinto piso del Ministerio de Economía, la dinámica económica empeora, en lugar de mejorar.
La caída del consumo masivo, una variable sin solución
Inclusive eso sucede con algunas variables muy sensibles al kirchnerismo, que al día de hoy es el principal sostén de Massa en Economía.
El último dato que impactó en la gestión del ministro refiere a la contracción del consumo masivo. El registro lo dio la consultora Scentia, la principal medidora de las ventas en supermercados y pequeños comercios tradicionales.
De acuerdo a Scentia, en enero las ventas de productos de la canasta básica cayeron 1,6%. Se quebró la tendencia del inicio de los últimos años, que marcaban mejoras en el consumo popular. En enero del año pasado, el consumo había aumentado 1,9% versus enero de 2021.
Para la primera quincena de febrero, el escenario no habría mejorado. Según datos preliminares de la Federación de Supermercados (FASA), encabezada por Víctor Palpacelli, las ventas de las últimas dos semanas cayeron entre 2% y 2,5%, en unidades.
El factor inflación
Está claro que la retracción del consumo es como un efecto lógico de la aceleración inflacionaria. Sólo unos pocos gremios lograron empardar, con sus negociaciones paritarias, al proceso inflacionario. El resto de los trabajadores sufre la pérdida del poder adquisitivo.
En cuanto a la canasta de productos esenciales, los que primero se cortan son los gastos en limpieza e higiene personal. La caída en las ventas de productos de limpieza fue del 10,5% en enero en relación al mismo mes de 2022.
En cuanto a las ventas de artículos de higiene, Scentia marcó una baja del 5,4% en el mismo período. Con excepción de las ventas de bebidas y de productos “impulsivos” (golosinas, por ejemplo), los demás rubros registraron una caída en las ventas. Incluso de “alimentos”, con una merma del 0,4% entre enero último y el inicio de 2022.
Lo preocupante es que en este contexto de caída en el consumo masivo, la inflación se sigue acelerando. La consultora Ecolatina apuntó que la inflación de la primera quincena de este mes fue del 6,1%, en relación con la primera quincena de enero. Se trata de un indicador muy parecido al 6,0% de la inflación del primer mes del año informada por el INDEC. “La categoría que más creció fue el IPC Núcleo (+7,3%)”, apuntó el reporte de Ecolatina.

Según el seguimiento de Ecolatina, el rubro de los alimentos se encareció 9,2% entre la segunda quincena de enero y el mismo plazo de febrero.
De acuerdo a esos cálculos, si se quitara de la medición a los alimentos, la inflación de la segunda quincena de este mes bajaría al 4,4%. Eso da un indicio de que la inflación actual golpea de manera categórica a los bolsillos de la sociedad con menos recursos. La carne fue lo que más se encareció:
22,2%, sólo una parte del 40% que subió el precio del kilo vivo en el mercado de Cañuelas. Ecolatina resaltó también el aumento de Frutas (+15,8%) y Productos lácteos y huevos (+7,0%)”.
La mayoría de las consultoras insiste en que la inflación de febrero rondará, otra vez, el 6% ya visto en enero. Este escenario no estaba en los planes de Massa, de ninguna manera. De hecho, el ministro había apuntado las medidas hacia marzo, cuando la inflación se recalienta por el comienzo de las clases.
Aquí, entonces, es cuando aparece la política. ¿Cuál será la suerte de Massa, al que los analistas percibían como un candidato “natural” del Frente de Todos si, como parecía, aseguraba la estabilización de la economía con un descenso del ritmo inflacionario?. Ya se sabe que ese escenario no existirá.
La inflación, según las consultoras que responden la encuesta del Banco Central, será este año más elevada que en 2022. Será un golpe “psicológico” cuando el INDEC divulgue la inflación de febrero, con un índice interanual superior al 100%.
La fiebre verde
El tercer dato que machaca contra la gestión de Massa es el dólar. Cuándo no. En la Argentina, donde los dólares nunca parecen alcanzar, el Banco Central no para de perder reservas.
En el último mes -23 ruedas-, el Banco Central se vio obligado a desprenderse de US$1.380 millones. Equivalen al 55% de las reservas netas que le quedan. Nada menos.
Precios, consumo y dólar: nada parece jugar a favor de la economía en el año electoral, a 200 días de la llegada de Massa al Ministerio.
El factor sequía

Un trabajo elaborado por los economistas Agustina Ciancio y Adrián Gutiérrez Cabello, de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, proyectó que las pérdidas por sequía en soja, maíz y trigo equivalen a más del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, y el problema podría agravarse.
Esos tres cultivos representan actualmente el 90% de la producción de granos a nivel local. Además, el maíz es el principal producto agrícola de exportación y el poroto de soja es el tercero. No obstante, el complejo sojero es el mayor exportador y aportante de divisas del país.
El informe sostiene que entre soja y maíz la pérdida estimada de 7,8 y 8 millones de toneladas, respectivamente, y generará efectos negativos sobre el sistema productivo y el resto de la economía.
Al respecto, el estudio prevé que dejarían de ingresar al país cerca de 7.400 millones de dólares por la venta de soja y maíz, que se suman a la pérdida proyectada de 4.000 millones de dólares por la venta al exterior de trigo.
Al analizar la pérdida productiva de los tres cultivos y su repercusión en el PBI, los economistas precisaron que la sequía “implica un impacto económico de alrededor del 1,5% del PBI, tanto por soja como maíz y, si se considera la reducción en la producción de trigo, este efecto crece al 2,1%.
Así, todas las actividades industriales y de servicios que se generan en torno a estos productos se verán muy afectados, como los casos del transporte de carga y los servicios asociados a la actividad agrícola”.
A su vez, la merma en la facturación “tendrá un impacto directo en los centros productivos por el menor ingreso que tendrán los productores, a la vez que afecta a todos los servicios que se generan por la producción. De este modo, la pérdida de ingresos irremediablemente afectará en forma indirecta a los ingresos de la población”, dice el estudio.
Por otro lado, la caída proyectada en la recaudación fiscal supera los 2.300 millones de dólares, casi el 0,5% del PBI. Teniendo en cuenta una pauta esperada de déficit fiscal 2023 de 1,9%, la sequía afectará significativamente esa meta.
Si también se suma el efecto sobre el cultivo de trigo, los recursos fiscales tendrían una pérdida cercana al 0,6% del PIB. También las provincias tendrán un descenso en los ingresos fiscales proyectados de US$ 67 millones entre soja y maíz, y de 100 millones si también se contabiliza el efecto del trigo.
Impacto en soja

En la actual campaña de soja, los especialistas proyectan una caída de la producción en 7,8 millones de toneladas, que significaría un impacto cercano al 1% del PBI, y en materia de exportaciones, con los precios FOB del presente mes, se prevé una caída cercana a los 4.800 millones de dólares.
Además, aseguran que los efectos de la sequía impactan la comercialización y el flete, ya que se considera que las actividades de labranza, siembra y aplicación de agroquímicos y fertilizantes se realizaron con anterioridad al problema de la sequía. Además, los economistas dijeron que “la caída de la producción es por rinde y no por hectáreas que no fueron cosechadas, dado el estado de los cultivos”.
En este contexto, se proyecta que la pérdida en ventas sería el equivalente de 590.000 millones de pesos, a raíz de las 7,8 millones de toneladas menos de cosecha, que afecta a las economías locales, con una sustantiva pérdida de actividad económica local.
Para ampliar el panorama de impacto de la sequía en la oleaginosa y la consecuente caída en los niveles de producción, los economistas señalaron que la pérdida es equivalente a 10.442 pesos por tonelada de soja, donde el 60% se explica por el flete, y siguen en importancia secado (17%) y comisión de acopio (14%).
Y en aquellos casos donde no se realiza la cosecha, la actividad económica de estos servicios se reduce en 15.342 pesos por tonelada. En ambos casos están excluidos los impuestos, sellados y tasas.
En cuanto al transporte o el flete, principal componente del costo de comercialización, se determinó que “por cada millón de toneladas menos, se pierden alrededor de 33.333 fletes, bajo el supuesto de 30 toneladas por camión.
En tanto que, para la estimación de una pérdida de 7,8 millones de toneladas, equivale a 260.000 viajes en camión (ida y vuelta) que no se realizarán. La caída en la facturación del sector transporte, de acuerdo con los valores vigentes (CATAC) a febrero de 2023, es de 48.530 millones de pesos”.
Y como consecuencia del menor movimiento de camiones desde los establecimientos agropecuarios a los diferentes centros de comercialización de la producción, el consumo de gasoil se retrae en aproximadamente 47,84 millones de litros.
Por lo tanto, se puede observar cómo la caída en la actividad de transporte de cargas reduce en forma indirecta la actividad económica en las localidades productoras, debido a que también se espera un descenso en la venta de servicios al transporte, tales como mantenimiento, repuestos y neumáticos, alojamiento y alimentación para los transportistas, etc.
Por último, a partir de la estimación de caída de la producción de soja en 7,8 millones de toneladas la recaudación de tributos nacionales tendría una reducción de 45.975 millones de pesos en forma directa, donde por cada 100 pesos que se pierden de recaudación, 85 pesos corresponden al Impuesto a las Ganancias, y la caída de los ingresos fiscales por derechos de exportación es de alrededor de 306.000 millones de pesos (1.600 millones de dólares aproximadamente).
De este modo, la recaudación tributaria caería en 352.000 millones de pesos (1.840 millones de dólares), que representa alrededor del 0,4% del PIB.
Las millonarias pérdidas en la cosecha de maíz

En relación a la campaña de maíz, el informe de la Universidad de San Martín estimó una merma de producción de 8 millones de toneladas, que sería un impacto cercano al 0,5% del PIB, lo que provocará una disminución de las ventas de 476.450 millones de pesos; una situación que derivará en mayores inconvenientes para aquellos sectores de la cadena, como la carne vacuna, aviar, cerdos y leche, entre otros.
Por otro lado, con los precios FOB del maíz en febrero de 2023, se prevé una caída cercana a los 2.500 millones de dólares en concepto de exportaciones. También se estimó que se está generando una pérdida económica en las actividades posteriores a la cosecha de alrededor de 9.480 pesos por tonelada no producida.
Aproximadamente, dos tercios se explican por el transporte estimado a puerto, siguiendo en importancia secado (18%) y comisión de acopio (10,5%). Y en el caso de pérdida total, es decir donde no se realiza la cosecha, la actividad económica de estos servicios se reduce en 11.700 pesos por tonelada, sin incluir impuestos, sellados y tasas.
En lo relacionado al transporte, la pérdida en maíz, y de acuerdo a la capacidad de carga de los camiones, los economistas aseguraron que por cada millón de toneladas menos, se pierden alrededor de 33.333 fletes, suponiendo que en cada viaje se pueden transportar cerca de 30 toneladas por camión.
Además, las 8 millones de toneladas de producción estimadas, representan 266.700 recorridos ida y vuelta en camión que no serían realizados, y por consiguiente una caída del consumo de gasoil por parte de los transportistas de 49 millones de litros.
En materia de recaudación fiscal, la caída de la producción estimada para el cereal representaría una reducción en los ingresos por el cobro de los tributos nacionales de 34.673 millones de pesos en forma directa, donde el 80% de los ingresos fiscales corresponden al Impuesto a las Ganancias, seguido por el Impuesto al Valor Agregado, con casi el 15%.
Además, los ingresos por derechos de exportación caerán cerca de 27.830 millones de pesos (alrededor de 300 millones de dólares).
Gremios en pie de guerra

El impuesto a las Ganancias promete ser uno de los temas centrales de la discusión laboral del 2023.
Obviamente que la inflación es factor determinante, porque distorsiona el tributo que, si bien tiene exenciones y se va actualizando, afecta los ingresos de una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras, que prefieren no hacer horas extras o rechazar ascensos.
Con un costo de vida que en los últimos 12 meses casi está en el 100 por ciento y paritarias en esa línea, “siempre se corre detrás del problema”, sostienen las organizaciones gremiales que ratifican: “El salario no es Ganancia”.
Si bien a partir del 1 de enero el mínimo no imponible subió a 404.062 pesos (remuneración bruta) para una familia tipo, la Asociación Bancaria (AB) reclamó a las patronales atender el tema, ubicándolo como uno de sus reclamos en el conflicto que comenzó con el anuncio de un paro nacional (luego el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria exhortando a las partes a retomar las negociaciones).
El gremio que encabeza Sergio Palazzo se decidió a visualizar su demanda apuntando al “absurdo impuesto a las Ganancias”, además de un aumento para la paritaria 2023, señalando que “más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa”.
Por su parte, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP) advirtió que “es imperioso una reconsideración del impuesto por el fuerte impacto que le causa a nuestros afiliados encontrarse alcanzados por la cuarta categoría”.