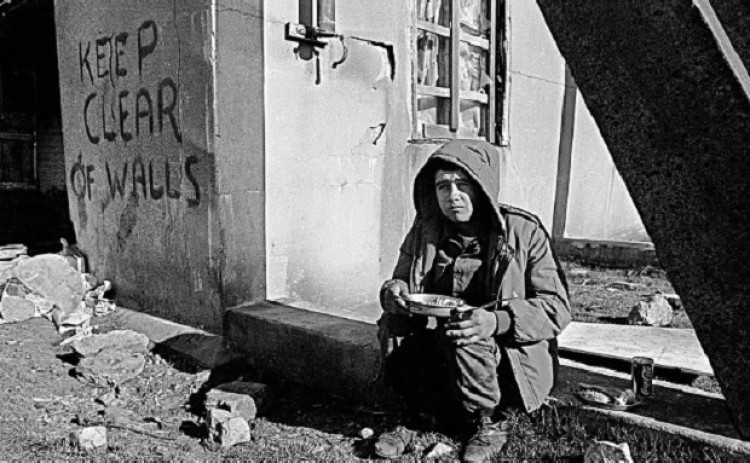 Los treinta años transcurridos desde el 2 de abril de 1982 han intensificado la necesidad colectiva de volver a aquel día memorable, cuando Argentina amaneció con la sorpresa exaltante de una guerra que nadie había previsto como tan tangible. En el caso de este aniversario, sin embargo, la única pero trascendente relevancia del recuerdo se vincula con la posibilidad de que, tres décadas después del desembarco en las Malvinas/Falkland, Argentina pueda extraer esta vez conclusiones fértiles, surgidas de un aprendizaje verdadero.Llamarlas Malvinas/Falkland no es, claro, una provocación impertinente: ambas nombres tienen resonancia y espesor propios.El archipiélago no está deshabitado y resulta clave asumir realidades efectivas. Sucede en otras partes del mundo. Hay quienes hablan del gobierno “de Tel Aviv”, cuando se alude a un Israel cuyo gobierno funciona en Jerusalén. Durante varias décadas, tras las fronteras del bloque soviético se hablaba de las “democracias populares”, aludiendo a unos regímenes dictatoriales vasallos de Moscú. Es muy importante admitir que la guerra que suscitó el gobierno militar a propósito de las islas tuvo un carácter específico muy curioso e inédito.Desde la llamada guerra del Paraguay, concluida en 1870, Argentina no había tenido conflagración alguna con otros países. Tras esos 112 años, el país se zambulló en una guerra contra Reino Unido, lo que implicó en definitiva ir a la guerra contra la Otan. Es igualmente clave puntualizar que la invasión del 2 de abril fue preparada y ejecutada por el gobierno de las Fuerzas Armadas, que iniciaban el séptimo año de su régimen, considerado con toda veracidad el más violento y malvado del acontecer histórico nacional.Fue, así, una guerra inicialmente saludada por vastas mayorías, que sin embargo había sido gatillado por un régimen envilecido. La guerra tuvo durante las primeras semanas un ostensible apoyo popular en la sociedad civil. Desde ese 2 de abril y hasta mediados de mayo, los argentinos, que vivían en estado de sitio, sin Congreso ni vigencia de la Constitución, sin elecciones ni garantías, consideraban en gran medida que la guerra a los británicos era una contienda justa. Fue una temeraria aventura militar, pergeñada con la improvisación y la incompetencia más atroces.Antes que una guerra en serio contra un adiestrado y experto ejército profesional curtido en mil batallas, las Fuerzas Armadas argentinas imaginaron un amague con acciones bélicas que alcanzaría para espantar a los británicos.Prevaleció antes que nada una colección de sórdidas mezquindades políticas, al servicio de una irresponsable “fuga in avanti” para zafar de la crisis económica y social y darle oxígeno al ya obsoleto régimen instalado en 1976. Pero las batallas que Argentina libró en el Atlántico Sur prendieron seriamente en enraizados mitos nacionales, incluyendo antiguas ensoñaciones referidas a una eventual recuperación de territorios supuesta o realmente perdidos.Estas “convicciones territorialistas” nunca dejaron de impactar el imaginario nacional y el gobierno militar lo demostró cuando hizo el zafarrancho de guerra contra Chile, poco tiempo después de ocupar el poder. También debe decirse que las bravuconadas del militarismo en el poder en 1976 de alguna manera encajaban con las serias deficiencias de la percepción nacional, siempre atosigada de una ridícula sobrestimación.Antes de terminar pidiendo ayuda a Fidel Castro, Yassir Arafat y Muamar Kadafi, Argentina se pasó varias semanas convencida de que Estados Unidos ayudaría al régimen de Galtieri en desmedro de su histórica e irrompible alianza con Gran Bretaña.Una enorme cantidad de argentinps albergaba similares delirios.¿Puede, acaso, evitarse hoy una condena completa y total a esa guerra? Si la respuesta es que es imposible no condenarla sin atenuantes, tambiéndebe decirse que llama poderosamente la atención la violenta ambigüedad argentina.Porque si por una parte esta sociedad acaba de subrayar el 36º aniversario de la llegada al poder de las Fuerzas Armadas, jornadas durante las que se han derramado océanos de palabras de condena a ese régimen vituperable. ¿Cómo es, entonces, que a 27 años largos de democracia, se ha endiosado ahora al 2 de abril, una fecha en realidad siniestra, que recupera, valoriza y perpetúa una decisión adoptada por la junta militar de aquel entonces?Paradójico y hasta demencial invento argentino: se condena a la dictadura responsable del desastre iniciado el 2 de abril, pero se rescata lo que para muchos parece seguir siendo una guerra “justa”, con la salvedad de que fue comandada por ineptos y/o criminales, pero que, por lo demás, corresponde perpetuar su evocación ritual cada año. El 2 de abril lleva en sus entrañas la humillante capitulación del 14 de junio, los casi 700 muertos argentinos y el legado trágico para millares de conscriptos siniestramente movilizados, sacrificados y luego olvidados.Así las cosas, una torva mayoría ya no tan silenciosa, recostada sobre los fragmentos más tóxicos de un nacionalismo arcaico, recuerda y evoca la guerra como si se la pudiera legitimar en su pureza teórica, más allá y al margen de quienes la descerrajaron y para qué lo hicieron. Treinta años después, en la Argentina de 2012 sigue siendo tremendamente impopular recordar que aquel desembarco militar en un archipiélago desprevenido e inerme, fue ilegal desde la más elemental perspectiva del derecho internacional, más allá que fue una operación empapada de una irresponsabilidad canallesca en lo tocante a la defensa de la vida de millares de jóvenes combatientes.También es preciso destacar que a treinta años de aquella orgía de muerte, hay en Argentina y en la mayor parte de sus partidos pol
Los treinta años transcurridos desde el 2 de abril de 1982 han intensificado la necesidad colectiva de volver a aquel día memorable, cuando Argentina amaneció con la sorpresa exaltante de una guerra que nadie había previsto como tan tangible. En el caso de este aniversario, sin embargo, la única pero trascendente relevancia del recuerdo se vincula con la posibilidad de que, tres décadas después del desembarco en las Malvinas/Falkland, Argentina pueda extraer esta vez conclusiones fértiles, surgidas de un aprendizaje verdadero.Llamarlas Malvinas/Falkland no es, claro, una provocación impertinente: ambas nombres tienen resonancia y espesor propios.El archipiélago no está deshabitado y resulta clave asumir realidades efectivas. Sucede en otras partes del mundo. Hay quienes hablan del gobierno “de Tel Aviv”, cuando se alude a un Israel cuyo gobierno funciona en Jerusalén. Durante varias décadas, tras las fronteras del bloque soviético se hablaba de las “democracias populares”, aludiendo a unos regímenes dictatoriales vasallos de Moscú. Es muy importante admitir que la guerra que suscitó el gobierno militar a propósito de las islas tuvo un carácter específico muy curioso e inédito.Desde la llamada guerra del Paraguay, concluida en 1870, Argentina no había tenido conflagración alguna con otros países. Tras esos 112 años, el país se zambulló en una guerra contra Reino Unido, lo que implicó en definitiva ir a la guerra contra la Otan. Es igualmente clave puntualizar que la invasión del 2 de abril fue preparada y ejecutada por el gobierno de las Fuerzas Armadas, que iniciaban el séptimo año de su régimen, considerado con toda veracidad el más violento y malvado del acontecer histórico nacional.Fue, así, una guerra inicialmente saludada por vastas mayorías, que sin embargo había sido gatillado por un régimen envilecido. La guerra tuvo durante las primeras semanas un ostensible apoyo popular en la sociedad civil. Desde ese 2 de abril y hasta mediados de mayo, los argentinos, que vivían en estado de sitio, sin Congreso ni vigencia de la Constitución, sin elecciones ni garantías, consideraban en gran medida que la guerra a los británicos era una contienda justa. Fue una temeraria aventura militar, pergeñada con la improvisación y la incompetencia más atroces.Antes que una guerra en serio contra un adiestrado y experto ejército profesional curtido en mil batallas, las Fuerzas Armadas argentinas imaginaron un amague con acciones bélicas que alcanzaría para espantar a los británicos.Prevaleció antes que nada una colección de sórdidas mezquindades políticas, al servicio de una irresponsable “fuga in avanti” para zafar de la crisis económica y social y darle oxígeno al ya obsoleto régimen instalado en 1976. Pero las batallas que Argentina libró en el Atlántico Sur prendieron seriamente en enraizados mitos nacionales, incluyendo antiguas ensoñaciones referidas a una eventual recuperación de territorios supuesta o realmente perdidos.Estas “convicciones territorialistas” nunca dejaron de impactar el imaginario nacional y el gobierno militar lo demostró cuando hizo el zafarrancho de guerra contra Chile, poco tiempo después de ocupar el poder. También debe decirse que las bravuconadas del militarismo en el poder en 1976 de alguna manera encajaban con las serias deficiencias de la percepción nacional, siempre atosigada de una ridícula sobrestimación.Antes de terminar pidiendo ayuda a Fidel Castro, Yassir Arafat y Muamar Kadafi, Argentina se pasó varias semanas convencida de que Estados Unidos ayudaría al régimen de Galtieri en desmedro de su histórica e irrompible alianza con Gran Bretaña.Una enorme cantidad de argentinps albergaba similares delirios.¿Puede, acaso, evitarse hoy una condena completa y total a esa guerra? Si la respuesta es que es imposible no condenarla sin atenuantes, tambiéndebe decirse que llama poderosamente la atención la violenta ambigüedad argentina.Porque si por una parte esta sociedad acaba de subrayar el 36º aniversario de la llegada al poder de las Fuerzas Armadas, jornadas durante las que se han derramado océanos de palabras de condena a ese régimen vituperable. ¿Cómo es, entonces, que a 27 años largos de democracia, se ha endiosado ahora al 2 de abril, una fecha en realidad siniestra, que recupera, valoriza y perpetúa una decisión adoptada por la junta militar de aquel entonces?Paradójico y hasta demencial invento argentino: se condena a la dictadura responsable del desastre iniciado el 2 de abril, pero se rescata lo que para muchos parece seguir siendo una guerra “justa”, con la salvedad de que fue comandada por ineptos y/o criminales, pero que, por lo demás, corresponde perpetuar su evocación ritual cada año. El 2 de abril lleva en sus entrañas la humillante capitulación del 14 de junio, los casi 700 muertos argentinos y el legado trágico para millares de conscriptos siniestramente movilizados, sacrificados y luego olvidados.Así las cosas, una torva mayoría ya no tan silenciosa, recostada sobre los fragmentos más tóxicos de un nacionalismo arcaico, recuerda y evoca la guerra como si se la pudiera legitimar en su pureza teórica, más allá y al margen de quienes la descerrajaron y para qué lo hicieron. Treinta años después, en la Argentina de 2012 sigue siendo tremendamente impopular recordar que aquel desembarco militar en un archipiélago desprevenido e inerme, fue ilegal desde la más elemental perspectiva del derecho internacional, más allá que fue una operación empapada de una irresponsabilidad canallesca en lo tocante a la defensa de la vida de millares de jóvenes combatientes.También es preciso destacar que a treinta años de aquella orgía de muerte, hay en Argentina y en la mayor parte de sus partidos pol
íticos la certidumbre de que, como en las batallas de 1982 se derramó mucha sangre argentina, ese lazo debe sacralizarse al punto de hacer de la contienda un motivo de culto obligatorio, sin importar quiénes fueron sus responsables y victimarios.Se ha convertido a la tierra de las islas en territorio sagrado por haber sangre de argentinos en su superficie, admitiéndose de ese modo que los argentinos no pueden preservar un juicio adulto y autónomo sobre aquella tragedia, por el solo hecho de que muchos compatriotas murieron allí. Esa sangre devino en mandato casi metafísico, en ella y por ella hay un compromiso oscuro que no se puede evitar. No son los valores filosóficos, los preceptos institucionales y los principios políticos los que cuentan, sino “la sangre derramada”.Los treinta años que han transcurrido crean las condiciones de posibilidad para diseñar y poner en vigencia una mirada opcional, más sana, más sólida, más sustentable y más realista en lo tocante a las islas en las que se combatió.Solo una Argentina verdaderamente decidida a abrirse en serio al mundo y preparada para conjugar sus legítimos intereses con los reclamos y los puntos de vista de otros estados y pueblos, podrá reparar, más allá de los aniversarios luctuosos, lo que dejó la tragedia de 1982 como saldo.






Discussion about this post