
“A la historia, muchas veces se la lleva la historia”. Se va con la vida que la escribió. Con el alma que la anheló. O muere en la indiferencia de quienes la heredaron. El recuerdo de sus mayores es uno de los más grandes tesoros que guarda esta provincia, tierra de inmigrantes, de trabajadores, hombres y mujeres que levantaron pueblos soñando grandes ciudades. Qué mejor que escucharlos para conocer las raíces. Qué página mejor utilizada que la que registra voces como las de Federico Frowein y Frida Ulrich, pioneros de este rincón misionero que alguna vez se proyectó como una metrópoli.
El próximo lunes 26 don Federico cumplirá 86 años, tenía apenas cinco cuando sus padres se asentaron en Salto Encantado y la naturaleza lo premió con un gran don, la memoria. Aunque los recuerdos también duelen. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando recuerda, por ejemplo, el día en que la oficina de la Comisión de Fomento fue desmantelada y con ella la posibilidad de izar una bandera municipal.
“Mis padres vinieron escapando de Alemania (en tiempos de la Primera Guerra Mundial) por Holanda, con once años”, mencionó y recordó que nació en Oberá, en la sección Quinta. Era muy pequeño cuando llegó a Salto Encantado, pero es capaz de describirlo como si se tratara de una obra de teatro. “Salimos de la casa de mi tío, en Alem, con un camioncito, en el año 37, cuando salía el sol y llegamos oscuro, empujando en los pantanos, por el monte, por camino de tierra, en Campo Grande traspusimos un arroyo por adentro del agua”, relató y añadió que se instalaron en el kilómetro 8, a orillas del arroyo Carro Cué. “Bajamos las cosas, la mudanza no era más que un baúl de madera con alguna ropa, una cama de hierro, una mesa, una bolsa de poroto y una de mandioca con el pie entero, que se enterró en el monte para mantenerla fresca, y papá comenzó a trabajar, hizo un rancho de lasca, atravesó el monte y abrió la chacra”.
“Esto se llamaba la tropera, partían de Oberá, pasaban por Campo Viera, Campo Grande trasladando ganado y en Carro Cué hacían campamento. Luego las tropas bajaban por el monte a Eldorado, porque allí no había puentes y el río no daba paso, aquí para entonces ya había alcantarillas y pasos”, apuntó.
“El viejo vendió el carro, con eso pagó la mudanza e hizo cuatro hectáreas de rozado y la plata se terminó hasta la primera cosecha de tabaco. Empezamos a producir, criamos gallinas y después de algunos años papá fue a Alem a buscar una vaca, la trajo a pie, caminó dos días para llegar, ahí ya éramos ricos, había leche, pero uno lo cuenta a los chicos de hoy y no creen, era hiper pobreza”, narró.
Todo se hacía a mano, “se buscaba una cuesta abajo, se ponía una horqueta, varas largas y a muque se levantaba la viga, labrada de los dos lados y marcada con un piolín embarrado en un pocito, lo tomaban uno de cada punta y con un golpe seco sacaban el excedente y lo utilizaban para marcar. Un dedo servía para determinar las pulgadas, así cortaban, el tío arriba y papá abajo. Se hizo el primer galpón, al costado las piecitas y en el centro se colgaba el tabaco”, así se vivía. Aunque entiende que a pesar de la pobreza en algunos aspectos se estaba mejor. “Con la primera cosecha papá vino con la máquina (de coser) Singer a mano, un rollo de tela para pantalón y lienzo, unas cuantas cajas de anilina Colibrí y con eso mamá se hacía vestidos, ropa interior y la mejor tenía su vestido era la más linda, después aparecieron los tejidos floreados, cada recorte se aprovechaba”.

“Cada uno tenía sus rozados, gallinas, vacas, el viejo araba con caballo, yo con bueyes, es más sencillo, se cultivó primero tabaco, maíz, poroto, verduras, repollo, cebolla, papa, si se terminaba la papa, no había más, algunos colonos tenían arroz, que se pelaba en morteros, entonces por ahí se compraba o intercambiaba. Cuando se faenaban animales se solía compartir la carne y para conservarla se utilizaban las latas de grasa, allí se la guardaba. Mucho tiempo después apareció alguna botella de aceite Cocinero, pero era un lujo, también había unos vecinos que tenían una prensa y hacían aceite de maní y manteca de maní, que se untaba en el pan”, dijo.
También supieron de fracasos, el tung fue uno de los tantos, como muchos misioneros que apostaron a esta fruta, plantaron con entusiasmo para tiempo después, con el cierre de las acopiadoras, tumbar con dolor.
“Tuvimos animales, pero como viejos no pudimos cuidarlos, teníamos todo alambrado, nueve piquetes para cambiar la pastura, pero hay que estar y ya no podía, un ternero recién nacido me tumbó y me di cuenta que ya no podría atenderlos, los fuimos vendiendo, entonces empezamos al limpiar el yerbal nuevamente, pero la yerba perdió valor”, contó. Y se resignó “pero así es la vida del colono”.
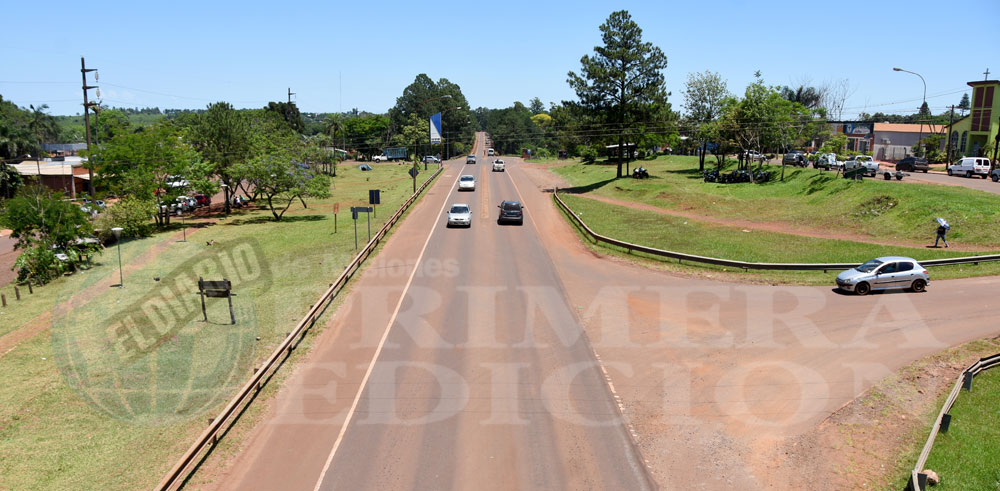
Un sueño que no fue
A pesar de las eternas jornadas de trabajo siempre había tiempo y, por sobre todo, fuerzas, para organizarse. Se levantó la Escuela 319 y allí se rubricaron las primeras actas de la Comisión de Fomento. “En el kilómetro 212 había una reserva de setenta hectáreas para el pueblo, para oficinas públicas, sala de primeros auxilios, todo estaba previsto”, memoró don Federico.
Por algunas cuestiones se resolvió que el organismo que comenzaba a dar sus primeros pasos y que se proyectaba a algo aún más grande se mudara al kilómetro 211, donde un vecino cedió una casita.
Don Federico fue testigo allí, por una obra del destino, de cómo bajo la órbita de la intervención militar, en un auto particular se llevaron todo. “El escritorio, el armario, todo lo que teníamos y con ello la Comisión, fue un saqueo, porque una cosa es una intervención militar y otra venir y llevarse todo para ponerlo del otro lado”, opinó.
E hizo hincapié en que “ahora se está trabajando en hacer la municipalización del kilómetro 212, cuando es algo que estaba iniciado, no tendríamos por qué volver a eso, el kilómetro 204 hubiera hecho su comisión, hubiera dado los pasos correspondientes, como nosotros lo estábamos haciendo. Desde entonces dependemos de ellos”.
“Aquí todo se pagaba legalmente, había pocos autos, pero los carros, las bicicletas, todos pagábamos las patentes, en base a lo que habíamos hecho crearon la Municipalidad de Aristóbulo del Valle”, remarcó.
“La memoria es la que hace a la identidad” y don Federico recuerda que, aun siendo un muchacho, entendió que se la estaban llevando.

Tiempos…
“Había pobreza, extrema pobreza, pero había respeto, ahora miro la tele y no puede entender cómo pasa lo que está pasando, dónde están los corazones”, se preguntó don Federico y doña Frida sumó: “La ética, la moral, se fueron perdiendo aceleradamente, también la cultura del trabajo, tenemos una generación que no aprendió, por qué los jóvenes tienen que llegar a la mayoría de edad para aprender a trabajar, éramos toquitos y cuidábamos a nuestros hermanitos, nos lavábamos el calzado y a medida que íbamos creciendo se aumentaban las responsabilidades. Era pobreza, lo malo era que a veces teníamos que dejar la escuela, pero había otras enseñanzas”.
Y la historia de Frida no es distinta, llegó con su familia en 1943 a Salto Encantado, “papá había hecho una casa pequeñita, de tablas aserradas a mano, y ahí vinimos a vivir, miraba a mi alrededor, mamá lloraba y yo le pedía a papá volver a casa”.
Fue dura la vida, “de rodillitas sobre una tabla en el arroyo lavábamos la ropa de la gente de dinero, tengo la piel arruinada porque había gente que exigía que usáramos soda cáustica, pasamos por duras experiencias”, confió y añadió que “de lavandera pasé a doméstica, mi suegra era una alemana bastante complicada, pero luchando y batallando salimos adelante, criamos a nuestros cinco hijos”.
Más de sesenta años lleva casada con don Federico. Y está segura que el “secreto para estar juntos es someterse, hacer de tripa corazón, cerrar los ojos y seguir adelante, buscando siempre la ayuda de Dios, con amor”.






