
Sabido es que los cuentos, por más de hadas que sean, tuvieron su origen en una vida real. La de Celina Rohring, la coordinadora del Hogar de Ancianos San Roque, es un ejemplo vivo de ello. Y nadie mejor que Verónica Stockmayer, quien siempre encuentra las palabras justas para describir a quienes dejan el corazón en cada rincón donde llegan.
“Hay vidas que se forjaron en el nido de la resiliencia. Hay quienes se empinaron por sobre la adversidad y se salvan para una vida digna y cómoda… y quienes aprenden del dolor, de las carencias y las pérdidas, y cuando se reponen saben también del padecimiento del otro y ayudan al prójimo para la superación. Seres que mejoran el entorno con su hacer cotidiano. Celina Rohring es una de ellas. Una vecina que mira por los más vulnerables, los a menudo incomprendidos. Cobija a nuestros ‘viejos’. Lo hace porque sabe recibir ayuda, o demandarla, con empatía…
Nunca aspiró a ser princesa. Luchó sí -casi cenicienta algunos días- por una vida digna, cimentada en la voluntad y la alegría. Cuando Enrique Alfredo Rohring, argentino, y Juliana Romero, paraguaya, decidieron emprender la vida juntos, ya tenían una familia grande. Enrique traía a Celso; Juliana a Ramón y María Castillo, y a María Luisa Ríos. A ese hogar bullanguero llegó Celina, el 7 de julio de 1967. Benjamina por poco tiempo, porque en briosa escalerita llegaron también Enrique, Lidia y Rubén.
La infancia -que se inauguró en Caraguatay- transcurrió feliz y despreocupada en Tarumá. Un cuarto para ocho, de modo que en invierno el calor de los animosos bastaba para espantar el frío, y las primaveras y veranos eran gloria, con la chacra y el monte cerca.
Pero la fatalidad golpeó el hogar cuando Celina tenía apenas seis años y papá la trajo junto a la pequeña Lidia a casa de la doctora Luisa Neuberger de Van Duynen Montijn. Los primeros días transcurrieron ahí, Celina protegiendo a su hermanita, tomándose la sopa de las dos… era de rigor vaciar el plato de sopa para acceder a un segundo plato… Lidia la detestaba, así que la hermana, para salvar de tarde de castigo sin comida, tomaba doble porción, en secreto. Pronto, la mayor de las hermanas fue a casa de Rosina Götz, mamá de Elsa y Luisa Neuberger. Lidia no pudo adaptarse al hogar que le tocó en suerte y papá prefirió llevarla de nuevo a casa.
Celina recuerda la primera noche en su nuevo hogar de acogida. Junio. Invierno. Rosina tenía un encuentro de coros en Guatambú y dejó a la pequeña arropada en una cama que se le antojó enorme y fría, aunque tenía abrigo y plumón. Era difícil conciliar el sueño en un nido tan grande… estaba habituada al jolgorio compartido con los hermanos. Así que se levantó, fue a la cocina y se arrebujó debajo de la mesa. Cuando fue a la escuela y conoció la historia de Cenicienta recordó esa velada de soledad, cerca del fuego y las cenizas. Sólo abandonó su refugio cuando en la casa la búsqueda se había transformado en desesperación.
Bien pronto “la china”, como la llamaban, empezó a colaborar en todas las tareas del hogar. Levantarse a las 6, encender el fuego, preparar el mate y bordar bajo la mirada atenta de Rosina hasta las 7, eran rituales cotidianos ineludibles.
Casi ocho años tenía cuando empezó la escuela en el Departamento de Aplicación de la Escuela Normal. Fueron nobles las maestras que sabían que la nena trabajaba duro, porque a las tareas en casa de la oma, sumó colaboración en lo de Luisa y Elsa. Cuando supo leer y escribir pudo acomodar medicamentos, despachar leyendo recetas que le presentaban en Farmacia Luján, de Juan Enrique Machado, desempeñarse como mucama en el sanatorio de la doctora Luisa y las noches con internados en que no había enfermera, hacer guardia y avisar novedades, si las hubiera. Ella lo ignoraba, pero ya se estaba gestando el temple de la cuidadora. Estaba aprendiendo a mirar más allá de lo evidente para cualquiera.
Los días de escuela se terminaron cuando a los catorce terminó séptimo grado. Ya no rondas ni juegos, ni cuentos leídos por las maestras o los practicantes. Atender las necesidades de tres casas, a veces sanatorio, otras auxiliar de farmacia, no restaron voluntad. Celina quería cursar la secundaria. Hubo permiso para un curso completo de carpintería en la Conet, lo que conocimos como Centro de Formación Profesional. Poca oportunidad para salidas y amigos -los paseos por lo general con la oma-. Sí tiempo para la iglesia y para aprender a manejar con Juan Brandes, el hijo mayor de Rosina, gran amigo de la jovencita, y ocasión para experimentar mariposas en la panza: primer amor.
Tenía 17. Sabía que podía más. Era joven y potente. Crecía… se aventuró con seguridad: “Quiero ir a la escuela”. La condición fue que no descuidara funciones habituales. Todas. Se le antojó que el trabajo se multiplicaba, que le imponían tareas más duras. Una impresión, tal vez, porque lo que se sumaban eran más tiempos y lugares, más compromisos, pero este último, la escuela con todo lo que tenía de descubrimiento, amigos, personas por conocer, saberes, era un desafío inmenso al que no quería renunciar. Cuando a las 12 veía frente a sus ojos lo que se le parecía una montaña de cacerolas para lavar, se sentía Cenicienta. Optaba por no comer, porque el tiempo urgía. Entonces la oma se plantaba implacable: ‘Te sentás y comés’.
Llegaba a clases bien comida, casi siempre tarde… y con sueño. Muchas compañeras la encontraban dormida en mitad de la tarde. Era complicado explicar a adolescentes -todos más chicos-que tenían la escuela por única responsabilidad, y ya eso les pesaba, que era lo que más ansiaba poder cumplir, que estudiar era para ella una chance maravillosa.
Karina König la animó, su mamá necesita alguien que cuide de su hermanito. Vio la oportunidad, respiró hondo-hondo y expuso sus razonamientos: le habían dado techo, comida, principios, valores, cuidados, familia… precisaba más. Quería superarse y superarse era partir. Rosina Götz se dolió, pero entendió. Sin embargo la autoridad la tenían las hijas, que ya empezaban a ser madres de esa madre. Luisa aventuró con temor que la jovencita no podría, que era ingenua, débil, que precisaba guía. Elsa creyó que debían dejarla probarse… siempre podría volver. Volvería.
En 1984 se mudó al hogar de Ivonne Ehling y Enrique König. Cuidaba al niño, se dedicaba a tareas domésticas, pero había tiempo para la escuela, para Rudy, para las acciones en la IERP. Entonces precisó sanar un único resentimiento: ¿por qué papá la había abandonado, si lo esperó ilusionada cada cumpleaños? Acompañada de su pareja volvió a casa. Los medio hermanos, a la muerte de Juliana, habían quedado al cuidado de Teresa, la abuela materna. Papá con los hijos de ambos. Y no. No había ido a verla más que ocasionalmente cada dos o tres años porque la había puesto al cuidado de buena gente y creía imprudente confundirla.
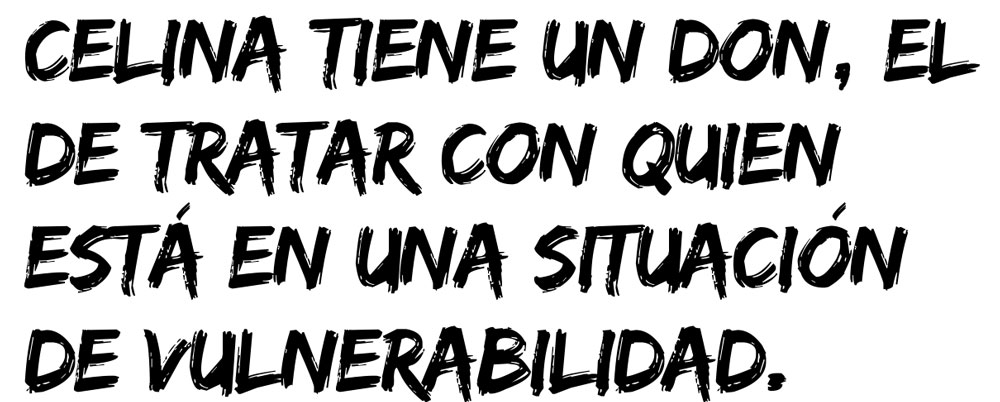
Las relaciones se reanudaron al punto que Celina trajo a su papá -Alfredo- cuando se puso grande y Tarumá se transformó en obstáculo para las emergencias. Vivió contenido y cuidado desde 2002 hasta su muerte, en 2006, en una casita de la chacra de don Jorge Ritter.
En 1987 fue a vivir a casa de sus suegros. Todos los días caminaba el trayecto desde Hipocampo hasta la escuela acompañada de su cuñado.
Nunca dejó de visitar a Rosina Götz ni a su hermana, Frida, que solía cargarla: ‘Ahí vine la perdida’. ‘La perdida que nunca se fue’, era la ocurrente respuesta. Estuvo a disposición de Elsa y Luisa, y cuando -aún antes de recibirse- dio el sí a Rudy Ritter -año 1990- llevó la invitación a todos sus protectores. Ahí estuvieron Rosina y Frida, y su viejo instructor del volante, Juan Brandes. Hubo más invitaciones: Acto de Colación. Objetivo cumplido. Elsa Neuberger tuvo para ella palabras de reconocimiento que fueron bálsamo y aliento: ‘Podrías estudiar una carrera’.
Lo que hubo después fue más trabajo. Cuidó niños de muchas familias, se desempeñó como ordenanza en el Banco Nación, en la Telefónica, en OSDE. Aunque no lo vislumbraba todavía se estaba gestando la mujer diligente, organizada, resiliente que conocemos. Su abuela materna había separado a los hermanos. Se había llevado sus nietos de sangre y cortado vínculos, pero cuando fue anciana y ya no le quedaban chacras ni bienes y no hubo quien la asistiera, Celina la rescató. La acomodó en la casita que dejara una de las nietas, que se había mudado a Buenos Aires, la cuidó y por algún tiempo la puso al amparo del hogar de ancianos donde entendió la dinámica de ese lugar de cobijo por el que suele tenerse una opinión prejuiciosa y sesgada.
Tenía ya a sus hijos Alan y Nahuel cuando acudió a ella María, esposa de Klaus Ranger. Precisaba ayuda en la inmensa casa, otrora glorioso lugar de encuentros y fiestas presididos por don Jacobo y la oma Edwig, y eventualmente un chofer avezado cuando estaba sola.
Entonces sobrevino la larga dolencia del jefe del hogar. Celina había atendido tres casas en simultáneo, conocía el movimiento de un sanatorio, sabía el criterio con que se manejan los medicamentos, veía la impotencia de la familia para afrontar los altos costos de la terapia de rehabilitación. Se animó. Observó atentamente el desempeño de la fisioterapeuta que asistía dos veces por semana, y le propuso a María dejar algunas tareas domésticas para hacerse cargo del tratamiento sostenido que necesitaba Klaus. La terapeuta colaboró y tuvo en ella una excelente aprendiz. Así -pese a la resistencia del enfermo, que se había dado por vencido- empezó un largo camino. Al principio el paciente se negaba… a veces consentía… ‘vení, pesada’. La pesada acudía con carácter, fuerza, entusiasmo y persistencia. Nadie esperaba semejantes resultados. Celina Rohring le devolvió a Klaus el timón de sus días y le cedió el volante del automóvil con el que asistió las necesidades de todos, sólo cuando él pudo sostenerse en pie y demostró haber recuperado reflejos y funciones.
En tanto también acompañaba a Elsa Neuberger y manejaba el auto cuando los problemas de visión le impedían conducir y su eterna dama de compañía, Nelly Noguera, estaba abocada a otras misiones.
No dudó la Comisión Directiva del Hogar de Ancianos San Roque a la hora de elegir el perfil de lo que quería fuera la coordinadora de las acciones de la Institución. Celina Rohring tenía lo que precisaban: capacidad para tomar decisiones en la emergencia, fuerza física y emocional, carácter… y sensibilidad.
Tratar con un anciano en situación de vulnerabilidad -a veces límite- requiere un especial don, mixtura de paciencia, autocontrol, empatía. Habrá días de mansa evocación- esos que uno quisiera pudieran sostenerse en el tiempo-, días de estar torvo, esquivo, triste, dolorido, taciturno. Todo eso se lee en la mirada, en la postura, en la disposición para la higiene, para alimentarse, para acudir a las pequeñas celebraciones o retraerse. Habrá extraños momentos de lucidez y apertura, que serán bálsamo para quienes cuidan y vigilan y muchos momentos de crisis en que debe primar un especial espíritu de grupo. De eso se trata coordinar. Hay que tratar con viejitos caprichosos, antojadizos, ocurrentes como niños. A veces acudir en plena madrugada para serenar la angustia, el berrinche o trasladar al hospital. Tener disposición para escuchar necesidades y atinados argumentos del personal, armar grupos de trabajo, horarios, acertar poner juntas a quienes pueden compartir tareas y de ese modo multiplicar fortalezas. Ver cómo están la despensa, la farmacia, la enfermería internas, armar menús equilibrados aprovechando recursos de estación… a veces, hacer milagros con el presupuesto. Servir de nexo entre personal y comisión directiva, con las familias de los internos, y tratar de que concilien las miradas y las acciones. Afrontar los conflictos, que surgen, porque se trabaja en un lugar vulnerable a las tensiones, los roces, consecuencia del agotamiento y de la necesidad de estar permanentemente educando emociones, las propias, las del otro. Tramitar turnos médicos, lidiar con recetas y otras necesidades de los abuelos, declarar “supervivientes” a los internos ante la ANSeS. Saber que habrá inconvenientes y tardanzas, operaciones que deberán repetirse una y otra vez. Y, sobre todo, recordarse estar bonita, disponible, blanda y receptiva para la familia, que también necesita su cuota de atención y cariño.
Celina abre los ojos cada día y sabe que habrá dificultades y maravillosas epifanías, pero no estará sola para vivirlas. Está el equipo que supo conformarse en el hogar, un grupo que se renueva, agrega miradas y voces, pulsa por imponer a veces su opinión, pero lo hace pensando en más para sostener una entidad cuya permanencia y proyección debiera ser prioridad de toda la comunidad. Sabe que tiene amigos que confían y animan. Tiene su fe, fortalecida por una congregación que sugirió su nombre y su experiencia, su persona entera para esta misión. Y sabe que está la familia, ese esposo comprensivo y amoroso que a veces le recuerda que la espera en casa, donde la recibirán jubilosos sus perritos, porque los chicos, Alan, de 25, y Nahuel, de 15, están gran parte del tiempo afuera, estudiando, preparándose para que la vida sea menos dura que para esa mamá a la que abrazan cuando vuelven.
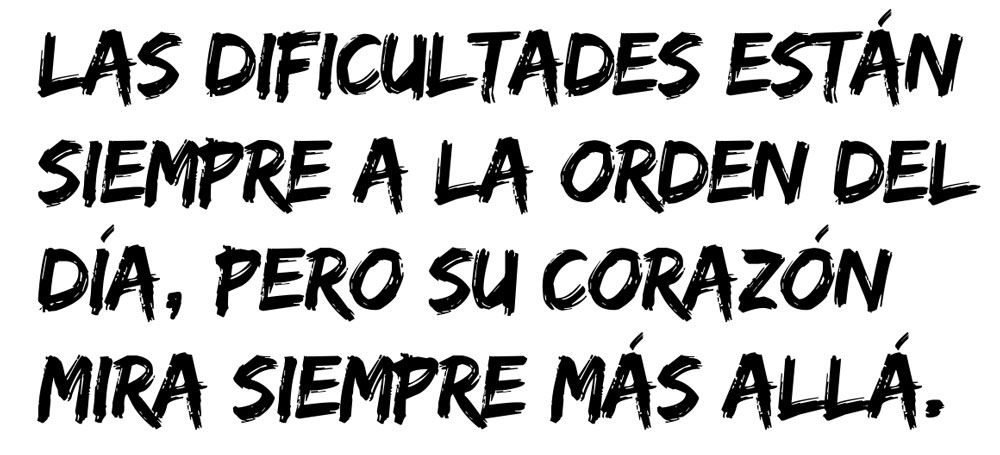
Rudy Ritter fue el primer amor, el eterno amor, y tuvo el privilegio de que ella le diera el sí, que aceptara antes un hogar tibio en casa de los suegros. Para tenerla un poco más cerca colabora él también con las actividades del hogar de ancianos, preocupándose por esto y lo otro y celebrando con la gran familia de abuelos, familiares, cuidadores y colaboradores la llegada de la Navidad, los aniversarios especiales, con asados que a veces hacen transpirar la camiseta, por los que recibe aplausos y halagos.
A Alan y Nahuel, desde hace siete años se suma Luis (contamos su historia hace algunas ediciones y está en http://www.primeraedicion.com.ar/nota/100109427/luis-un-angel-indocumentado/), que la considera “mami”, y la espera cada jornada, con la tarea hecha, la por hacer, su abrazo de gratitud y su gran sonrisa. Es que ambos saben del interrogante de la soledad y la seguridad del cobijo, cada cual a su manera.
Pudo recuperar lazos con algunos hermanos, los de sangre y los de corazón, porque mientras desempeñaba tareas en el sanatorio de Luisa Neuberger, una enfermera le facilitó algunos datos de María Luisa Ríos. El resto lo hizo la tenacidad y sus ganas. Sabe que en Buenos Aires la espera un hermano mayor, porque la otra dejó este mundo temprano, igual que la pequeña Lidia con la que compartió los primeros días fuera del nido seguro armado por Enrique y Juliana.






