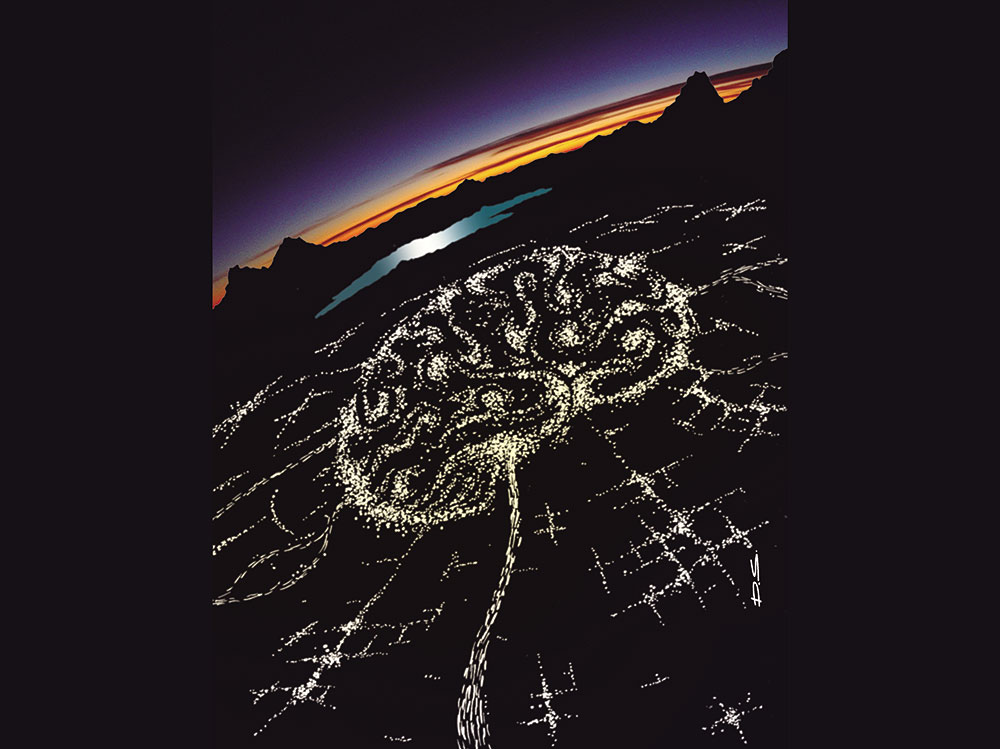
“La ciudad inteligente es la transformación que puede adquirir una ciudad con el objetivo de darle una infraestructura que garantice el desarrollo sostenible y que mejore o incremente la calidad de vida de los ciudadanos y de los city users (que son las personas que usan la ciudad sin estar viviendo en ellas) gracias a una mayor eficiencia en la gestión de los recursos disponibles”, definió el arquitecto Santiago Caprio, con quien ENFOQUE dialogó en la previa de una charla abierta que sobre esta temática dictó –vía zoom- en exclusiva para Misiones, donde hizo hincapié en el valor trascendente de la cultura en sentido amplio como el motor de desarrollo de cada comunidad local.
Una ciudad inteligente -remarcó Caprio- “facilita la movilidad, mejora los servicios sociales y es sostenible en su verdadera definición, la de 1983 en las Naciones Unidas”, como “el punto intermedio de responsabilidad entre la economía, el medio ambiente y la población: no es más la economía que el ambiente ni es más la población que la economía”.
Por eso reconoció que el camino para convertirse en una ciudad inteligente “es difícil, porque la sostenibilidad no es ni siquiera un punto fijo, sino que se va permanentemente moviendo, entonces hay que dar voz a los ciudadanos y a los diferentes actores que hacen a la ciudad, partiendo de la idea de que el ciudadano es el que crea la ciudad y no al revés: la ciudad no la hacen sólo los arquitectos y urbanistas, la hacemos todos”.
“El rendimiento urbano depende no sólo de la infraestructura material de la ciudad, que es el capital físico, sino también -y cada vez más- de la disponibilidad y calidad de comunicación, del conocimiento (capital intelectual) y del capital social. Esta sumatoria de valor es crucial para la competitividad”, sentenció.
Claves: la cultura y el “polis maker”
Para Caprio, quien es doctor y magíster en Arquitectura, docente del prestigioso Politécnico di Milano (Italia) y ha participado hasta ahora en 79 proyectos internacionales durante sus más de 25 años de experiencia en diseño urbano, institucional, residencial, comercial y de movilidad (por los cuales ha recibido más de una decena de premios), “cualquier ciudad puede convertirse en una ciudad inteligente, no hay que ser Singapur, Hong Kong o Toronto para permitirse ese nuevo paso”.
Eso sí: lo debe impulsar “a la medida de su propia cultura, no copiando lo que hizo Bilbao o lo que hizo Houston, sino todo lo contrario: cada ciudad se debe construir a sí misma, atendiendo mucho a sus patrones de comportamiento, sus temores, las amenazas, tanto del colectivo como también del individuo. Hay que saber escuchar a la población, pero no darle rojo al que pide rojo o a cuadritos al que pide a cuadritos, sino con un tipo de escucha mucho más madura”.
En este marco es que aparece como figura clave la del “polis maker” (del griego polis=ciudad y el inglés maker=hacedor), una profesión que comenzó en el Politécnico de Milano hace apenas 19 años y que se podría definir como “un facilitador de ciudades, para poder acompañar los procesos de cambio y transformación. Esta figura del polis maker, que dirijo hace muchos años junto con otro colega italiano que se llama Angelo Caruso toma este tipo de política como estrategia, no como juego de poder, y busca que estos grandes esfuerzos sean un constructo, algo que permanentemente va evolucionando, y no algo espasmódico de ‘le meto siete app, un hub, un poco de energía renovable y ya me siento un poquito inteligente’. Esto sería un maquillaje”, advirtió Caprio.
Este polis maker ¿cómo ingresaría en el engranaje de una ciudad? ¿Como un intermediario, como un grupo de trabajo dentro del sistema político?
Es ambas: es un individuo y a la vez un grupo, para ciudades o también para empresas, porque muchas veces se necesita una lectura más profunda que va más allá de “el mercado”. El polis maker lo que hace es facilitar, está en las mesas de conversaciones, en los encargos que se hacen dentro de la administración política, porque muchas veces el que toma las decisiones no tiene la expertise para determinado ámbito, probablemente tiene la visión pero necesita de estos grupos expertos que pueden catalizar esos problemas reales y darles una respuesta a largo plazo, y también monitorear cómo se va implementando, porque estas cosas no se hacen un día y el cambio ya sucede: hay que generar los protocolos, los testeos, los cruces de temas que se van a empezar a relacionar, trabajar con distintos mecanismos para decir que ya están dadas las bases…
¿Cualquier ciudad puede empezar este proceso para ser “inteligente”? ¿Cuál sería el punto de partida básico con el que debe contar una ciudad para poder afrontar esta transformación, desde el ámbito político y desde el ámbito ciudadano?
Lo acabas de decir vos: lo que hace falta es voluntad política, porque esto acelera los procesos que las ciudades ya tienen en agenda. La administración necesita organizar todos los indicadores urbanos y luego ponderarlos y jerarquizarlos. En esto es esencial el polis maker.
En cuanto a qué ciudades pueden hacerlo, yo creo que cuantos más recursos tenés, mejor puedes hacerlo. A veces pasa que las ciudades o países que tienen muchos recursos, como todavía siguen tirando para adelante, no se dan por aludidos de que pueden hacerlo, entonces las ciudades o los ciudadanos que se ven más apremiados son los que lo hacen primero. Pero no se da siempre así: hay ciudades que dicen “yo quiero ser punta de lanza, distinguirme en mi región y sé que esto me da competitividad”.
Entonces, el primer requisito que hace falta es la voluntad. Y es fundamental tratar de ver más allá de la propia necesidad, estar dispuesto a generar comunidad y no sólo pensar en el propio beneficio.
Intuyo que las que más querrán hacer este cambio serán las ciudades más grandes, porque tienen muchos problemas que de esta forma se podrían resolver con más eficacia. Pero al mismo tiempo parece que sería mucho más fácil en una ciudad chiquita. Entonces, hoy por hoy en el mundo, ¿qué tipo de ciudades son las que están apostando a esta transformación?
Muchas son ciudades grandes. Pero cuando la ciudad ya es muy grande -me pasó trabajando en Asia, en China, en ciudades de más de 20 millones de habitantes- vos a lo sumo podés gestionar el problema, pero no lo podés cambiar, y mirá que allá el famoso partido tiene una bajada unidireccional que le da una velocidad impresionante en los procesos, sin necesidad de consensos ni otras características. Pero también hay ciudades de menos población –como México o Sao Paulo- donde tampoco logran grandes transformaciones ni siquiera logran mejorar, sino que apenas pueden mitigar el problema.
La mayoría de los grandes problemas que tenemos en las concentraciones urbanas se dan justamente porque venimos de explosiones industriales, de consumos de cosas poco útiles o innecesarias, por encima de la cultura del compartir, de muchos valores que después atentan contra la propia ciudad.
Por eso lo ideal son ciudades que todavía no sean megalópolis y que tengan esa cantidad de población y de dinámicas y flujos que por un lado puedan reducir algunos gastos superfluos y limitar o controlar algunas condiciones ambientales, sociales y en algunos casos sanitarias; y por otro –como en muchos de los primeros casos que se dieron- permitan dar un salto cualitativo y cuantitativo, ciudades que querían destacarse. De esta manera se reducen los problemas que existen en las grandes ciudades y se produce una mejora en la calidad de vida de las personas, como solución para que sus habitantes no sufran una obligación de tener que mudarse a otro lugar con la promesa de que va a estar mejor, perdiendo después muchísimas cosas de su manera de vivir y compartir.
En cambio, un pueblo alejado o una pequeña ciudad puede empezar a tener mejores calidades sin ni siquiera haber hecho un gran cambio en su infraestructura material, sino empezando a entender cuál es su vocación si la tienen, tratar de analizar cuál podría ser, empezar a dar calidad, dar servicios… Temas que hacen a la verdadera planificación urbana.
La ciudad puede ser inteligente en la medida en la que nosotros reconocemos su cultura (la idiosincrasia, la manera de comportarse, entender de qué estamos hechos) y no nos centramos solamente en la economía como motor del desarrollo, porque no es una varita mágica que te soluciona todos los problemas. Y a veces también se ha dado demasiada importancia a la infraestructura (vías, nodos) y no a cuestiones que hacen a la economía circular, a la resiliencia de una ciudad, a la competitividad. Porque una vía de ferrocarril puede hacer más rápida la carga de la producción, pero al mismo tiempo interrumpir dos barrios, posiblemente una familia, un noviazgo o incluso la diferencia entre ir a la escuela o no porque por el medio va a pasar el tren. Esto no quiere decir que no tiene que haber trenes, sino que hay un montón de pequeños matices que hacen que nuestras decisiones deban ser tomadas de una manera holística, con una visión del todo.
Entonces, ¿cuáles serían los parámetros “objetivos” entre comillas para calificar a una ciudad como inteligente o que va camino a convertirse en inteligente?
La respuesta es muy corta pero muy compleja a la vez: el parámetro es la calidad de vida de las personas. Cuando las personas están bien significa que hay un equilibrio entre los problemas sociales, ambientales y económicos. Lo que pasa es que la calidad de vida también es muy difícil medirla, porque necesitas indicadores objetivos pero también indicadores de percepción.
Para comprender cuán bien se sienten las personas no basta con marcadores de infraestructura dura de la ciudad (tantos policías, tantas camas), sino también de las aspiraciones y de las características que hacen al individuo y al comportamiento del colectivo a través de su red social, que no se ciñe a lo que hoy llamamos como tal, que son simplemente las plataformas digitales, sino que engloba a los amigos, la gente con la que te encontrás en el bar, la opinión de uno que lo escuchas y te deja pensando, la recomendación de alguien…
Y además, ese estar bien cambia en cada lugar e inclusive en la misma persona en diferentes momentos de su vida, por ejemplo cuando se va de una ciudad a otra.
Hoy puedo saber cuáles son los indicadores más requeribles, pero no quiere decir que no haya otros o que va a cambiar el rumbo, porque por ahí pasaron equis cosas y te das cuenta de que si seguís en esta tendencia no te acercas nunca más a tu ciudad deseada.
En cualquier caso, hay que recalcar que es un proceso de transformación continua: no es que uno diseña un proyecto de ciudad inteligente y se echa a dormir…
Claramente no es algo que arranca y listo, se arma solito: es todo lo contrario, para que realmente funcione tiene que ir transformándose. Si no, va a ser algo espasmódico: la ciudad va a ser un poquito más digital, alguien va a poner un cartel que diga “ciudad digital” y unas luces y, como pasa con tantos temas, se apropia de un argumento o de un concepto, pero eso no significa que lo sea. Hay muchas de estas cosas que primero hay que protocolizarlas, testearlas y después empezar a generar dispositivos, hacer pruebas y trabajar mucho con la población, que es nuestra materia prima, nuestro principal capital.
En el fondo, sería algo similar -en cuanto a proceso- a los planes estratégicos, pero cambiando las premisas y objetivos.
Exacto, también porque a veces esos procesos están hechos por especialistas cuyos grupo de trabajo no completan todas las características que hacen al movimiento de la ciudad. Por ejemplo, trabajando con antropólogos urbanos, psicólogos urbanos, ingenieros de tráfico, detectás muchas características que después no hacen que tomes la decisión, pero permite que al menos tu decisión no acreciente un problema, el famoso desvestir un Santo para vestir otro. Por eso sin duda hay que escuchar la voz de la ciudadanía, pero eso no significa darle lo que piden: déjame a mí que soy el especialista y te voy a dar aquello que necesitas, la decisión la tiene que tomar la gobernabilidad.
Teniendo en cuenta que esa transformación requiere una decisión política y que lo político siempre va atado al éxito, ¿cómo afrontar el fracaso o la percepción de que no se llegó a donde se decía que se iba a llegar?
Acá lo más importante es que más vale hacerlo impulsándolo yo y siendo el líder de esto, y no que me estén soplando la nuca como en tantos otros temas de agenda. Ahora, ¿cómo hacer para no quedarnos con el sabor de lo insatisfecho? Habrá que empezar por las cosas que tenemos al alcance de la mano, ir midiendo para ver el crisol de argumentos que vamos a tratar de completar y ponernos esos hitos. Depende de los objetivos que uno se ponga, el exitismo absurdo tampoco habla bien de una gobernanza. Como en todo proceso, lo último que ves al inicio son los resultados, pero lo que te vas a llevar después es el mérito de haber sido el pionero, el que empezó la transformación en este tipo de cosas, que tarde o temprano van a llegar, entonces más vale liderarlas.





