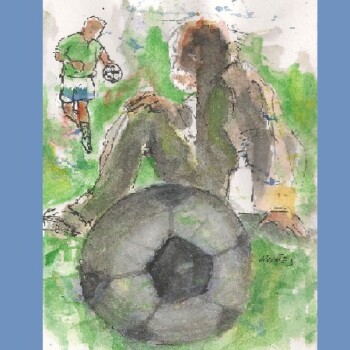Por: Celeste Viollaz
Cada vez que Juan regresaba de la escuela, lo hacía mirando abajo, a la punta de sus zapatos gastados o al camino de piedra y polvo que lo llevaba y lo traía de su casa al resto del mundo. Juan, con ese flequillo lacio y finito.
Juan, con sus ojos profundamente tristes y sus mocos siempre brillándole las fosas nasales.
Juan, silencioso como si tuviera que pedir permiso para estar vivo.
Juan, ese mocoso dueño de un mundo interior increíble que nadie nunca se asomó a conocer.
Juan, ese chiquilín que todos en la escuela, incluso sus maestras, tomaban de punto porque siempre llegaba desaliñado, con medias impares, botones ausentes y una larga bufanda desteñida que parecía estrangularlo.
Ese jueves a las cinco de la tarde Juan volvía. Absorto en sus pensamientos y mirando bajito. Lejos del mundo ruidoso del barrio, sin percatarse que a un paso nada más, estaba firme el director del colegio en la fila de la panadería.
Juan en ese siguiente paso se lo llevó por delante. El hombre, con su abultado abdomen y su impecable bigote renegrido cayó sobre las petunias violetas y quedó sentado con las piernas groseramente abiertas.
Las miradas no pudieron disimularse ni las risas tragarse como se tragan en el desayuno las galletas tiernas del panadero.
Juan mudo miró esa escena. No dijo nada y salió corriendo. Nunca más regresó a la escuela.
Los palitos en fila interminable en el registro de asistencias a nadie parecía importarle. Pero el Sr. Redondo, en la formación y con disimulo, buscaba en la fila al niño que lo transformó en objeto de burla de las viejas del barrio.
Era agosto y el director no aguantó más. Fue a buscarlo a su casa. Quería verle la cara, obligarlo a mirarlo a los ojos, escucharle la voz por primera vez en cinco años de escuela y obligarlo por fin, a cortarse ese insoportable flequillo.
Estacionó su viejo Peugeot 404 y antes de bajarse Juan lo miraba desde el portoncito de hierro oxidado. Redondo, desde su confortable asiento de conductor, recorría la fachada de la casa y la silueta larga de ese pálido niño.
Se bajó dispuesto a cantarle las 40 y pico, lleno de ira acumulada pero al detenerse delante de esa línea de fuego forjado pudo ver la avergonzada mirada de Juan y la rabia se diluyó en el aire. El Director se volvió a sentir ridículo.